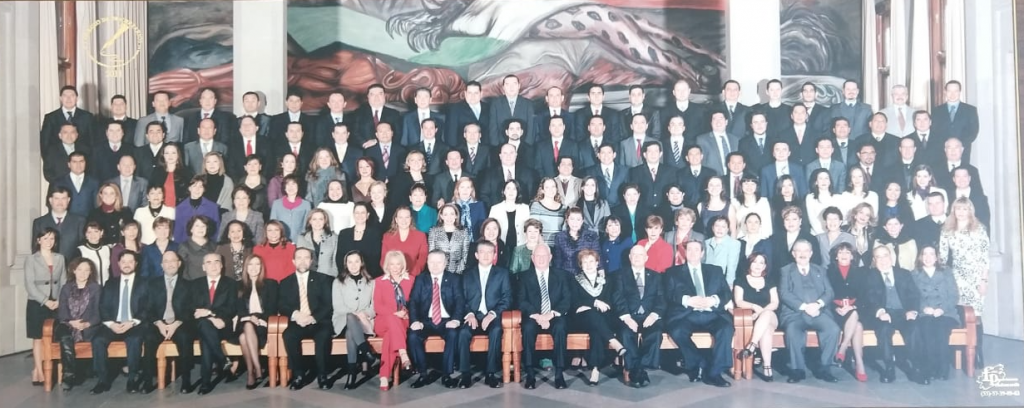La socia principal es responsable y redactora de más de 40 criterios de jurisprudencia emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales han sido paradigmáticos en la protección de los derechos humanos a nivel nacional y, actualmente son utilizados a lo largo y ancho del territorio mexicano por los jueces y magistrados para emitir sus sentencias. Los cuales se dan a conocer a continuación:
SERVICIO MILITAR NACIONAL. EL SISTEMA PREVISTO PARA SU PRESTACIÓN NO ES DISCRIMINATORIO. Conforme al orden jurídico nacional, todo mexicano debe prestar el servicio militar nacional y su incumplimiento le acarrea consecuencias jurídicas penales y, en algunos casos, administrativas, que redundarán en detrimento de diversos derechos humanos. En ese sentido, del análisis de los artículos relativos al sistema jurídico del Servicio Militar Nacional, se advierte que en todos ellos se hace referencia a: “mexicanos”, “todos los mexicanos”, “quienes tengan”, “mexicanos de edad militar”, “individuos con obligaciones militares”, “mexicanos aptos” y “mexicanos no exceptuados”, razón por la que se considera que son aplicables tanto a varones como a mujeres, pues en sí mismos no constituyen una diferencia de género y, por tanto, conforme a su literalidad, no puede desprenderse que la obligación de prestar el servicio militar nacional sea exclusiva de los varones. Consecuentemente, el sistema normativo que regula la prestación del Servicio Militar Nacional no es en sí mismo discriminatorio, pues establece su obligatoriedad tanto para varones como para mujeres.
Amparo en revisión 796/2011. Martín Martínez Luciano. 18 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
SERVICIO MILITAR NACIONAL. LOS ARTÍCULOS 10 DE LA LEY RELATIVA, Y 38 DE SU REGLAMENTO NO VIOLAN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. De los preceptos legal y reglamentario citados, se advierte que el primero únicamente establece la posibilidad de que el reglamento respectivo fije las causas de excepción para el servicio de las armas; mientras que el segundo especifica como causas de excepción ser alto funcionario de la Federación; pertenecer a la Policía de la Federación, de los Estados o de los Municipios, a las guardias forestales o a los resguardos fronterizos y marítimos; ejercer como ministro de culto religioso; y, ser candidato a puesto de elección popular; de manera que los preceptos indicados no hacen distinción alguna entre el varón y la mujer; así, en congruencia con el resto del sistema legal aplicable, ninguno de los ordenamientos prevé como excepción a la obligatoriedad de prestar el servicio militar que el sujeto sea del género femenino; lejos de ello, las cuatro excepciones expresadas pueden aplicarse tanto a varones como a mujeres. Lo anterior se refuerza con la redacción del artículo 38 del Reglamento de la Ley del Servicio Militar que, como otros preceptos del sistema, utiliza el término “mexicanos de edad militar”, debiendo entenderse que incluye tanto a varones como a mujeres en el rango de edad que va de los 18 a los 45 años. Por tanto, si en los artículos citados no se establece diferencia alguna de trato a los varones con relación a las mujeres y tampoco se prevé distinción de derechos u obligaciones en razón del género del sujeto a que se dirigen, los artículos 10 de la Ley del Servicio Militar y 38 de su reglamento, respectivamente, no violan el artículo 4o. constitucional.
Amparo en revisión 796/2011. Martín Martínez Luciano. 18 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
SERVICIO MILITAR NACIONAL. LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO DE LA LEY RESPECTIVA TIENEN UNA FINALIDAD CONSTITUCIONAL, EN TANTO QUE ATIENDEN AL INTERÉS GENERAL Y AL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS. La Ley del Servicio Militar señala que las causas de excepción total o parcial para el servicio de las armas deberán reglamentarse en función de que los excluidos posean impedimentos físicos, morales o sociales, lo cual los torne en elementos no útiles para lograr una movilización eficaz; en este sentido, de su exposición de motivos se advierte que el servicio militar es obligatorio para que aquellos habitantes que resulten útiles estén disponibles en caso de que se requiera realizar una movilización eficaz de cuantos contingentes reclame la patria para enfrentarse a cualquier peligro. De lo anterior deriva que dicha finalidad no se alcanza con determinados grupos de mexicanos que se ubiquen en los supuestos de exclusión, pues no son útiles para lograr la movilización descrita por actualizarse en ellos impedimentos de carácter físico, moral o social. En este orden de ideas, las razones que justifican como excepción a los altos servidores públicos y a los miembros de los cuerpos policiacos, están enfocadas al interés público, pues tanto unos como los otros deben cumplir con las funciones y trabajos propios del cargo con diligencia y probidad, a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, transparencia, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones, lo cual implica que si a la par del cargo como servidores públicos estuvieran obligados a prestar el servicio militar, esto pudiera distraerlos de sus altas funciones, con lo que se estaría faltando a su deber si éstas no las realizan con el máximo cuidado. Mientras que las excepciones relativas a los ministros de culto y a los candidatos a puestos de elección popular, si bien también tienen esa finalidad, lo cierto es que están justificadas en el respeto y garantía de los derechos humanos de aquellos que se colocan en dichas hipótesis, ya que de no establecerse tales excepciones serían irremediablemente violados por el Estado. Ahora bien, en el caso de los ministros de culto, otra razón subyacente es el respeto del derecho humano a la libertad de conciencia y de religión contenido en el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se materializa a través de la “objeción de conciencia”, que se reconoce conjuntamente en los artículos 12 y 6.3, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mientras que en el caso de los candidatos a puestos de elección popular, su excepción se justifica en el hecho de que no pueden ser distraídos de sus campañas para prestar el servicio militar nacional, sin que ello transgreda su derecho político a ser votado en condiciones de igualdad. Consecuentemente, en tanto que las excepciones atienden a impedimentos de orden social, éstas son objetivamente constitucionales.
Amparo en revisión 796/2011. Martín Martínez Luciano. 18 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo.
Amparo directo en revisión 2354/2012. 12 de septiembre de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro personae en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro.
Amparo directo en revisión 2424/2011. Ma. Guadalupe Ruiz Dena. 18 de enero de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.
Amparo directo en revisión 772/2012. Lidia Lizeth Rivera Moreno. 4 de julio de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
Tesis de jurisprudencia 107/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de tres de octubre de dos mil doce.
DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. NO PUEDEN CONSIDERARSE EFECTIVOS LOS RECURSOS QUE, POR LAS CONDICIONES GENERALES DEL PAÍS O POR LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DE UN CASO CONCRETO, RESULTEN ILUSORIOS. El citado derecho humano está estrechamente vinculado con el principio general relativo a la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los instrumentos internacionales en la materia. Ahora bien, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a tales derechos constituye una transgresión al derecho humano a un recurso judicial efectivo. En este sentido, para que exista dicho recurso, no basta con que lo prevea la Constitución o la ley, o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que realmente sea idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. De manera que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso concreto, resulten ilusorios, esto es, cuando su inutilidad se ha demostrado en la práctica, ya sea porque el Poder Judicial carece de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad, faltan los medios para ejecutar las decisiones que se dictan, se deniega la justicia, se retarda injustificadamente la decisión o se impida al presunto lesionado acceder al recurso judicial.
Amparo directo en revisión 2354/2012. 12 de septiembre de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano.
Amparo directo en revisión 2354/2012. 12 de septiembre de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CUANDO EL RECURRENTE ADUCE QUE UN TRIBUNAL COLEGIADO NO ATENDIÓ LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL RESOLVER UN RECURSO DE REVISIÓN PREVIO, CONSISTENTES EN LA DEBIDA INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS INVOLUCRADOS EN EL CASO CONCRETO. De lo dispuesto en el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como órgano terminal en materia de constitucionalidad de leyes, está facultada para conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de sentencias dictadas por los tribunales colegiados de circuito, en los juicios de amparo directo, siempre que en esa instancia subsistan cuestiones propiamente constitucionales. En este sentido, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que si en el recurso de revisión de un juicio de amparo directo el recurrente plantea agravios relativos a la omisión de un tribunal colegiado de circuito de atender los parámetros fijados por esta Corte al resolver un recurso de revisión previo sobre la debida interpretación de los derechos humanos involucrados en el caso concreto, dichos argumentos constituyen aspectos de constitucionalidad que hacen procedente el nuevo recurso. Estimar lo contrario, esto es, que tal análisis no es procedente, implicaría sujetar el cumplimiento de las resoluciones del órgano terminal en materia de constitucionalidad de leyes, a la voluntad de un órgano jurisdiccional jerárquicamente inferior y dejar al recurrente en estado de indefensión, quien ya no tendría un recurso efectivo para exigir que prevalezca la interpretación ordenada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Amparo directo en revisión 148/2012. Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. y otra. 11 de abril de 2012. Mayoría de tres votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental.
Amparo directo en revisión 2354/2012. 12 de septiembre de 2012. Cinco votos de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
IGUALDAD ANTE LA LEY Y NO DISCRIMINACIÓN. SU CONNOTACIÓN JURÍDICA NACIONAL E INTERNACIONAL. Si bien es cierto que estos conceptos están estrechamente vinculados, también lo es que no son idénticos aunque sí complementarios. La idea de que la ley no debe establecer ni permitir distinciones entre los derechos de las personas con base en su nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social es consecuencia de que todas las personas son iguales; es decir, la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que se reconocen a quienes no se consideran en tal situación de inferioridad. Así pues, no es admisible crear diferencias de trato entre seres humanos que no correspondan con su única e idéntica naturaleza; sin embargo, como la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona, no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana. Por tanto, la igualdad prevista por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, más que un concepto de identidad ordena al legislador no introducir distinciones entre ambos géneros y, si lo hace, éstas deben ser razonables y justificables.
Amparo en revisión 796/2011. Martín Martínez Luciano. 18 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER. SU ALCANCE CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. Al disponer el citado precepto constitucional, el derecho humano a la igualdad entre el varón y la mujer, establece una prohibición para el legislador de discriminar por razón de género, esto es, frente a la ley deben ser tratados por igual, es decir, busca garantizar la igualdad de oportunidades para que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, política y jurídica del país, sin distinción alguna por causa de su sexo, dada su calidad de persona; y también comprende la igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de responsabilidades. En ese sentido, la pretensión de elevar a la mujer al mismo plano de igualdad que el varón, estuvo precedida por el trato discriminatorio que a aquélla se le daba en las legislaciones secundarias, federales y locales, que le impedían participar activamente en las dimensiones anotadas y asumir, al igual que el varón, tareas de responsabilidad social pública. Así, la reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da la pauta para modificar todas aquellas leyes secundarias que incluían modos sutiles de discriminación. Por otro lado, el marco jurídico relativo a este derecho humano desde la perspectiva convencional del sistema universal, comprende los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y desde el sistema convencional interamericano destacan el preámbulo y el artículo II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre así como 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Amparo en revisión 796/2011. Martín Martínez Luciano. 18 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
PROTECCIÓN DE LA FAMILIA COMO DERECHO HUMANO EN EL DERECHO INTERNACIONAL. SU CONTENIDO Y ALCANCE. Los artículos 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen la protección de la familia como derecho humano. Ahora bien, de la interpretación que de este derecho han realizado diversos organismos internacionales en materia de derechos humanos, deriva su contenido y alcance: a) la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado; b) la familia y el matrimonio no son conceptos equivalentes, lejos de ello, el matrimonio únicamente es una de las formas que existen para formar una familia; c) el derecho de protección a la familia implica favorecer ampliamente el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar, mas no del matrimonio; d) por el simple nacimiento de un niño, existe entre éste y sus padres un vínculo que implica vida familiar, donde el goce mutuo de la compañía constituye un elemento fundamental de aquélla, aun cuando la relación de los padres esté rota, por lo que medidas nacionales que limiten tal goce sí conllevan una interferencia al derecho a la protección de la familia; así, una de las interferencias más graves es la que tiene como resultado la división de una familia; e) la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen como legítima la disolución del vínculo matrimonial, siempre y cuando se asegure la igualdad de derechos, la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges y la protección necesaria de los hijos sobre la base única del interés y conveniencia de ellos; y, f) ningún instrumento internacional en materia de derechos humanos ni sus interpretaciones, se pronuncian sobre procedimientos válidos o inválidos para disolver el vínculo matrimonial, lejos de ello, dejan en libertad a los Estados para que en sus legislaciones establezcan los que consideren más adecuados para regular las realidades propias de su jurisdicción, siempre y cuando ninguno de éstos se traduzca en un trato discriminatorio en los motivos o en los procedimientos.
Amparo directo en revisión 1905/2012. 22 de agosto de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
DERECHO HUMANO AL NOMBRE. SU SENTIDO Y ALCANCE A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. Conforme a las obligaciones establecidas en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 29 del mismo ordenamiento, se advierte que el sentido y alcance del derecho humano al nombre, a partir de su propio contenido y a la luz de los compromisos internacionales contraídos por el Estado Mexicano en la materia, son el conjunto de signos que constituyen un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad; este derecho está integrado por el nombre propio y los apellidos; lo rige el principio de autonomía de la voluntad, pues debe elegirse libremente por la persona misma, los padres o tutores, según sea el momento del registro; y, por tanto, no puede existir algún tipo de restricción ilegal o ilegítima al derecho ni interferencia en la decisión; sin embargo, puede ser objeto de reglamentación estatal, siempre que ésta no lo prive de su contenido esencial; incluye dos dimensiones, la primera, relativa a tener un nombre y, la segunda, concerniente al ejercicio de modificar el dado originalmente por los padres al momento del registro, por lo que, una vez registrada la persona, debe garantizarse la posibilidad de preservar o modificar el nombre y apellido; y, es un derecho no suspendible, incluso en tiempos de excepción. Así, la regulación para el ejercicio del derecho al nombre es constitucional y convencionalmente válida siempre que esté en ley bajo condiciones dignas y justas, y no para establecer límites que en su aplicación equivalgan en la realidad a cancelar su contenido esencial.
Amparo directo en revisión 2424/2011. Ma. Guadalupe Ruiz Dena. 18 de enero de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA. MOMENTOS EN QUE PUEDE ORDENARSE LA SUSPENSIÓN DE LOS MENSAJES PUBLICITARIOS EN MATERIA DE SALUD. Del artículo 432 de la Ley General de Salud, se deriva que las medidas de seguridad sanitaria podrán aplicarse con base en los resultados de la visita o del informe de verificación, cuando de éstos se advierta la existencia de alguna irregularidad; y que, en tal caso, citará al interesado personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, para que, dentro de un plazo no menor de cinco ni mayor de treinta días, exprese lo que a sus intereses convenga y ofrezca las pruebas relacionadas con los hechos contenidos en el informe o acta de verificación; mientras que, conforme a los artículos 36, fracción IV y 55 de la Ley General para el Control del Tabaco, las medidas de seguridad pueden aplicarse como consecuencia del resultado del procedimiento administrativo correspondiente. De lo anterior se concluye que la suspensión de mensajes publicitarios en materia de salud, como medida de seguridad sanitaria, puede ordenarse en dos momentos diversos: el primero, como consecuencia del contenido del informe de verificación, en cuyo caso será de carácter provisional; y el segundo, con motivo de la conclusión del procedimiento administrativo correspondiente, previo respeto de las formalidades esenciales del debido proceso, teniendo el carácter de definitiva.
Amparo en revisión 314/2012. British American Tobacco México, S.A. de C.V. -4 de julio de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA. LA SUSPENSIÓN DE MENSAJES PUBLICITARIOS EN MATERIA DE SALUD, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 404, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, RESTRINGE PROVISIONALMENTE UN DERECHO CON EL FIN DE PROTEGER EL RELATIVO A LA SALUD. Los artículos 402 y 404 de la Ley General de Salud, establecen que se consideran medidas de seguridad las disposiciones que, conforme a la propia ley y demás ordenamientos aplicables, dicte la autoridad sanitaria para proteger la salud de la población, entre otras, la suspensión de mensajes publicitarios en materia de salud prevista en el artículo 404, fracción VIII, del citado ordenamiento; lo cual significa que el bien jurídico tutelado por aquéllos es la salud de la población, como cuestión de orden público e interés social, pues según el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas tienen derecho a su protección. En ese sentido, la medida indicada sólo restringe de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger un bien jurídico de mayor entidad como el derecho a la salud, por ser una prioridad de orden público y de naturaleza urgente e inaplazable.
Amparo en revisión 314/2012. British American Tobacco México, S.A. de C.V. 4 de julio de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA. LA SUSPENSIÓN DE MENSAJES PUBLICITARIOS EN MATERIA DE SALUD, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 404, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, CONSTITUYE UN ACTO PRECAUTORIO. La aplicación de la citada medida de seguridad como consecuencia del informe de verificación tiene el carácter de cautelar, pues se adopta como reacción ante ciertos riesgos sanitarios y, por su contenido y fin, previene lesiones al interés público protegido o impide que se continúen los efectos antijurídicos causados por las irregularidades consignadas en dicho informe. Esto es así, porque durante la tramitación del procedimiento sancionador que se inicia se puede perjudicar o continuar perjudicando el interés público, el cual no admite demora para mantenerlo o restaurarlo y se preservará definitivamente con la resolución final; esto es, durante la tramitación del procedimiento dicho interés puede lesionarse, de manera que la medida de seguridad pretende garantizarlo hasta que se resuelva definitivamente sobre la existencia o no de irregularidades en los mensajes publicitarios. Por otra parte, el objetivo de dicha medida de seguridad es diverso del perseguido a través del procedimiento administrativo, pues el fin de este último es determinar la legalidad o ilegalidad de los mensajes publicitarios y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes; mientras que el de aquélla es preventivo, toda vez que tiende a evitar que siga en riesgo el derecho a la salud, hasta la conclusión definitiva del procedimiento administrativo. Así, la medida de seguridad consistente en la suspensión de los mensajes publicitarios, decretada con carácter provisional como consecuencia del contenido del informe de verificación, no es un acto privativo, sino precautorio con efectos inmediatos para salvaguardar el interés público reflejado en la protección del derecho a la salud.
Amparo en revisión 314/2012. British American Tobacco México, S.A. de C.V. 4 de julio de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA. LA SUSPENSIÓN DE MENSAJES PUBLICITARIOS EN MATERIA DE SALUD, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 404, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, COMO MEDIDA PRECAUTORIA, NO SE RIGE POR EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. La indicada medida de seguridad ordenada previamente al procedimiento administrativo correspondiente, al ser provisional, no entraña propiamente un acto privativo de carácter definitivo, pues es hasta que se dicte la resolución respectiva cuando se decide si se ordena o no la suspensión en definitiva, y considerando que es accesoria porque no constituye un fin, sino que su objetivo es preventivo, resulta claro que esta medida de seguridad no se rige por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la protección a la salud de las personas no puede sujetarse a las resultas de un juicio o procedimiento administrativo en el que previamente se respete la garantía de audiencia del gobernado afectado con la medida cautelar, sino que es preciso garantizar inmediatamente el derecho que se estima puede resultar afectado y cuya protección, en el caso concreto, es de orden público y de interés social.
Amparo en revisión 314/2012. British American Tobacco México, S.A. de C.V. 4 de julio de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
CONTROL DEL TABACO. EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VIOLA EL DERECHO HUMANO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La restricción que prevé el artículo 23, párrafo segundo, de la Ley General para el Control del Tabaco, al establecer que: “La publicidad y promoción de productos del tabaco únicamente será dirigida a mayores de edad a través de revistas para adultos, comunicación personal por correo o dentro de establecimientos de acceso exclusivo para aquéllos.”, es de interés público y social; además, tiene una finalidad legítima, pues busca proteger la salud de la población y, particularmente, de un grupo vulnerable como son los niños y jóvenes. Así, la protección del derecho humano a la salud prevista en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, opera como justificador de la limitación a la libertad de comercio e industria representada por el citado numeral 23. Asimismo, dicha restricción es racional e idónea porque existe conexión instrumental entre el objetivo indicado y la opción de no permitir que se publiciten en medios que estén al alcance de los menores los productos derivados del tabaco; además de que está muy lejos de recaer sobre el centro o núcleo del derecho a elegir y desempeñar una profesión o una actividad empresarial, pues dicha restricción no condiciona la posibilidad de tener la propiedad o la explotación de un establecimiento mercantil, ni de convertirse en comercializador o distribuidor de productos derivados del tabaco, sino que simplemente regula algunas de sus condiciones de ejercicio, en particular, la publicidad; lo que se traduce en un impacto objetivamente mínimo sobre el ámbito de ejercicio del derecho o libertad en cuestión. Así, el legislador únicamente impone una condición específica de modo y lugar, entre otras, que tienen que ser observadas en la publicidad de productos y servicios, sobre la base de la necesidad de proteger una infinidad de derechos e intereses públicos que esa actividad pone en riesgo; de ahí que el artículo 23 de la Ley General para el Control del Tabaco, no viola el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.
Amparo en revisión 314/2012. British American Tobacco México, S.A. de C.V. 4 de julio de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EL ARTÍCULO 103 DE LA LEY PARA LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO QUE LO PREVÉ, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 17 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 23 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. El fin que buscó el legislador al establecer el divorcio sin expresión de causa con la reforma del artículo 103 aludido, mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 31 de marzo de 2011, fue evitar conflictos en el proceso de disolución del vínculo matrimonial cuando existe el ánimo de concluirlo y dejar de cumplir con los fines para los cuales se constituyó y con las obligaciones que de él deriven como la cohabitación y la obligación alimentaria; lo que en el mundo fáctico puede manifestarse expresa o tácitamente a través de actos, omisiones o manifestaciones que así lo revelen, y cuando los cónyuges no realicen los tendientes a regularizar esa situación con actos encaminados a reanudar la vida en común y a cumplir con los fines de éste. Así, este tipo de divorcio omite la parte contenciosa del antiguo proceso, para evitar que se afecte el desarrollo psicosocial de los integrantes de la familia; contribuir al bienestar de las personas y a su convivencia constructiva, así como respetar el libre desarrollo de la personalidad, pues es preponderante la voluntad del individuo cuando ya no desea seguir vinculado a su cónyuge, en virtud de que ésta no está supeditada a explicación alguna sino simplemente a su deseo de no continuar con dicho vínculo; lo anterior, busca la armonía en las relaciones familiares, pues no habrá un desgaste entre las partes para tratar de probar la causa que lo originó, ya que ello podría ocasionar un desajuste emocional e incluso violencia entre éstas. Consecuentemente, el artículo 103 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, que prevé el divorcio sin expresión de causa, no atenta contra el derecho humano de protección a la familia, reconocido en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque el matrimonio no es la única forma de constituir o conservar los lazos familiares, además de que dichos instrumentos internacionales reconocen en los mismos preceptos que consagran la protección a la familia, la posibilidad de disolver el vínculo matrimonial, sin pronunciarse sobre procedimientos válidos o inválidos para hacerlo, pues dejan en libertad a los Estados para que en sus legislaciones establezcan aquellos que consideren más adecuados para regular las realidades propias de su jurisdicción, siempre y cuando ninguno de éstos se traduzca en un trato discriminatorio, ya sea en los motivos o en los procedimientos; de ahí que no pueda entenderse que legislar el divorcio sin expresión de causa atente contra la integridad familiar, pues el objeto de este derecho humano no es la permanencia del vínculo matrimonial en sí mismo, aunado a que su disolución es sólo el reconocimiento del Estado de una situación de hecho respecto de la desvinculación de los cónyuges, cuya voluntad de no permanecer unidos legalmente debe respetarse.
Amparo directo en revisión 1905/2012. 22 de agosto de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009, NO VIOLA ESE PRINCIPIO. El citado precepto, al establecer que los asuntos cuya demanda haya sido admitida con anterioridad a la entrada en vigor de las reformas a que se refiere dicho decreto se tramitarán conforme a las disposiciones anteriores a ella, no viola el principio de irretroactividad de la ley contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no autoriza que una situación anterior sea regulada por disposiciones que entraron en vigor con posterioridad, pues lo que el legislador contempla es el establecimiento del ámbito temporal de aplicación de la nueva ley sin modificar el de la ley anterior. En efecto, el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforma el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el 10 de septiembre de 2009, actualiza la institución de ultractividad de la ley que consiste en que la norma, a pesar de haberse derogado o abrogado, se sigue aplicando a hechos o actos posteriores al inicio de la vigencia de la nueva ley, pero respecto de los cuales el legislador estima que deben regirse por la anterior, lo que implica que para ellos sigue teniendo vigencia, aun tratándose de normas procesales. Así, la prescripción temporal que contiene dicho artículo transitorio es explicable en tanto que la reforma tuvo por objeto dotar de mayor seguridad jurídica al ciudadano, mediante la agilización de los procesos, para cuyo efecto se modificaron disposiciones relativas al ofrecimiento y desahogo de pruebas, se implementó un nuevo sistema de recursos y se modificó el tratamiento a las violaciones cometidas durante el procedimiento, circunstancias que, de aplicarse a los procedimientos que ya se encontraban en trámite, traerían dificultades en su desarrollo ante lo contundente de las innovaciones.
Amparo directo en revisión 2029/2011. 23 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
Amparo directo en revisión 2030/2011. 23 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
DERECHO HUMANO AL NOMBRE. ES UN ELEMENTO DETERMINANTE DE LA IDENTIDAD. El derecho humano al nombre a que se refiere el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como fin fijar la identidad de una persona en las relaciones sociales y ante el Estado, de suerte que la hace distinguible en el entorno, es decir, es una derivación integral del derecho a la expresión de la individualidad, por cuanto es un signo distintivo del individuo ante los demás, con el cual se identifica y lo reconocen como distinto. Por tanto, si la identificación cumple con la función de ser el nexo social de la identidad, siendo uno de sus elementos determinantes el nombre, éste, al ser un derecho humano así reconocido es, además, inalienable e imprescriptible, con independencia de la manera en que se establezca en las legislaciones particulares de cada Estado.
Amparo directo en revisión 2424/2011. Ma. Guadalupe Ruiz Dena. 18 de enero de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
DERECHO HUMANO AL NOMBRE. EL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE PROHÍBE CAMBIAR EL NOMBRE DE UNA PERSONA, MODIFICANDO EL REGISTRO DE SU NACIMIENTO CUANDO HUBIERE SIDO CONOCIDO CON UNO DIFERENTE, ES VIOLATORIO DE AQUÉL. El citado precepto establece la prohibición de modificar el registro de nacimiento para variar el nombre, incluso en la hipótesis de que la persona hubiera sido conocida con uno distinto al que aparece en dicho registro. La razón de esta prohibición es el respeto al principio de la inmutabilidad del nombre: que consiste en un cambio en el estado civil o la filiación, actuaciones de mala fe, contrarias a la moral o que busquen defraudar a terceros. Lo anterior no puede considerarse un fin legítimo ni mucho menos una medida necesaria, razonable ni proporcional, porque el derecho al nombre implica la prerrogativa de su modificación debidamente reglamentada en ley. El supuesto previsto en el artículo 133 del Código Civil del Estado de Aguascalientes consiste en que una persona haya utilizado en sus relaciones sociales, familiares o con el Estado un nombre diverso de aquel que está asentado en su acta de nacimiento, por lo que la solicitud de modificación de nombre encuentra su razón en adaptar la identificación jurídica a la realidad social de la persona. De lo anterior no deriva una modificación del estado civil ni de la filiación, pues la variación del apellido no implica una mutación en ésta cuando el resto de los datos que permiten establecerla -nombre de la madre, el padre, hijo o cónyuge- no se modifican. No puede considerarse que la modificación solicitada cause perjuicios a terceros, ya que los derechos y obligaciones generados con motivo de las relaciones jurídicas creadas entre dos o más personas, no se modifican ni se extinguen, sino por virtud de alguna de las causas previstas en el propio ordenamiento civil, dentro de las cuales no se encuentra el cambio en los asientos de las actas del Registro Civil. Máxime que, en todo caso, quedará constancia de dicha rectificación mediante la anotación marginal que se asiente en el registro principal de su nacimiento, pero no en la nueva acta que en su caso se expida. De ahí que tales derechos y obligaciones continúen vigentes con todos sus efectos. Por tanto, el citado artículo 133, al prever una prohibición que no encuentra una justificación constitucional ni constituye una medida necesaria, razonable o proporcional viola el derecho humano al nombre.
Amparo directo en revisión 2424/2011. Ma. Guadalupe Ruiz Dena. 18 de enero de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
DERECHO HUMANO AL NOMBRE. EL ARTÍCULO 3.38, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO, AL PROHIBIR IMPLÍCITAMENTE EL CAMBIO DE APELLIDOS DE UNA PERSONA PARA RECTIFICAR O CAMBIAR SU ACTA DE NACIMIENTO, ES INCONSTITUCIONAL. De la fracción II del citado precepto, se advierte que la modificación o rectificación del registro de nacimiento en aquellos casos en que se demuestre que la persona ha usado invariable y constantemente otro diverso en su vida social y jurídica, sólo se encuentra prevista para modificar o cambiar el nombre propio; lo cual lleva implícita la prohibición de modificar los apellidos en el acta de nacimiento respectiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que el derecho humano al nombre implica la prerrogativa de modificar tanto el nombre propio como los apellidos, aspecto que puede estar regulado en la ley para evitar que conlleve un cambio en el estado civil o la filiación, implique un actuar de mala fe, se contraríe la moral o se busque defraudar a terceros, y que el supuesto previsto en dicho numeral consiste en la posibilidad de que una persona que haya utilizado en sus relaciones sociales, familiares o con el Estado un nombre diverso al asentado en su acta de nacimiento, pueda cambiarlo, es claro que la razón que inspira a una solicitud de modificación de nombre radica en adaptar la identificación jurídica del solicitante a la realidad social; de donde se sigue que con el cambio de apellido no existe una modificación a su estado civil ni a su filiación, pues variarlo no implica una mutación en la filiación cuando permanecen incólumes el resto de los datos que permiten establecerla, como sería el nombre de la madre, el padre, hijo o cónyuge; además, no puede considerarse que la solicitud correspondiente cause perjuicios a terceros, ya que los derechos y obligaciones generados con motivo de las relaciones jurídicas creadas entre dos o más personas no se modifican ni extinguen sino por alguna de las causas previstas en el propio ordenamiento civil, dentro de las cuales no se encuentra el cambio en los asientos de las actas del Registro Civil; de ahí que tales derechos y obligaciones continúen vigentes con todos sus efectos. Por tanto, el artículo 3.38, fracción II, del Código Civil del Estado de México, al prever la prohibición implícita de modificar los apellidos de una persona, carece de justificación constitucional, pues no constituye una medida necesaria, razonable o proporcional y, por ende, viola el derecho humano al nombre.
Amparo directo en revisión 772/2012. Lidia Lizeth Rivera Moreno. 4 de julio de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
PÉRDIDA DE PATRIA POTESTAD DE MENORES ACOGIDOS POR UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA DE ASISTENCIA SOCIAL. EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 430 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Cuando el representante legal de la institución pública o privada de asistencia social ejerza la acción para iniciar el procedimiento a que se refiere el artículo 430 del código indicado, el juez que conozca del asunto deberá respetar las formalidades esenciales del procedimiento no sólo de la persona de quien se demanda la pérdida de la patria potestad, sino también de todas aquellas que se prevén en el artículo 414 del Código Civil para el Distrito Federal, ya que en su calidad de familiares ampliados, una vez decretada la pérdida de la patria potestad, respecto de los padres o abuelos, es a alguno de ellos a quien, en principio, le correspondería ejercer los derechos y obligaciones de ésta. Consecuentemente, los efectos de dicho procedimiento implican el dictado de una sentencia en la que se decrete si procede la pérdida de patria potestad respecto de aquellos que la estuvieran ejerciendo, y a partir de ese momento a cuál de los familiares ampliados le corresponde ejercerla y, en caso de que el juez considere que ninguna de las personas emplazadas a juicio es apta para hacerlo, debe asignar la tutela a la institución de beneficencia que corresponda a efecto de que ésta pueda iniciar el procedimiento de adopción.
Amparo directo en revisión 69/2012. 18 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
PATRIA POTESTAD. SU PÉRDIDA NO PUEDE DECRETARSE DE MANERA SIMULTÁNEA ENTRE PADRES Y ABUELOS. La patria potestad es un estado jurídico que constituye el conjunto de prerrogativas y obligaciones legalmente reconocidas, en principio, al padre y a la madre respecto de los hijos menores, tanto en sus personas como en sus patrimonios, la cual se caracteriza por ser de orden público y en cuya preservación y debida aplicación de las normas que la regulan, la sociedad está especialmente interesada. Ahora bien, respecto de esta figura existen tres posiciones: a) la titularidad, entendida como la conexión del derecho/facultad con el sujeto al cual pertenece, que en la legislación estatal reside en el padre y la madre; b) la potencialidad, que es el derecho potencial que conservan los abuelos y familiares ampliados contemplados en el artículo 414 del Código Civil para el Distrito Federal, que no han perdido previamente la patria potestad; y, c) el poder de decisión a través de la conducción de hechos y actos necesarios para que la patria potestad se haga efectiva y produzca sus fines; por tanto, es la diferenciación de estas posiciones la que permite visualizar que los ascendientes no son los titulares de la patria potestad ni la ejercen, sino que respecto de esta institución guardan una posición de potencialidad, es decir, sólo a falta de los padres y a partir de una declaratoria judicial podrán ejercerla sobre el menor. Siendo esto así y al tener la pérdida de la patria potestad un doble fin en la codificación civil, por una parte, su aplicación constituye una medida de protección a futuro para el menor, ya que ciertas conductas pueden poner en peligro su integridad física, mental, psico-emocional, económica y sexual o causarle algún daño en tales aspectos y, por otra, es una sanción para quien esté en ejercicio de dicha facultad, de ahí que es jurídicamente imposible que se aplique esta sanción a aquellas personas que si bien guardan una relación potencial respecto de la patria potestad de los menores, lo cierto es que no la ejercen.
Amparo directo en revisión 69/2012. 18 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
PATRIA POTESTAD. LAS CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PROPIAS DE AQUÉLLA SÓLO PUEDEN GENERARSE RESPECTO DE LAS PERSONAS QUE LA EJERCEN. Respecto de la patria potestad, existen tres posiciones diversas: a) la titularidad, entendida como la conexión del derecho/facultad con el sujeto al cual pertenece, que en la legislación estatal reside en el padre y la madre; b) la potencialidad, que es el derecho potencial que conservan los abuelos y familiares ampliados previstos en el artículo 414 del Código Civil para el Distrito Federal, que no han perdido previamente la patria potestad; y, c) el poder de decisión a través de la conducción de hechos y actos necesarios para que la patria potestad se haga efectiva y produzca sus fines. De esta manera, la diferenciación entre dichas posiciones permite entender que las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones propias de la patria potestad sólo pueden generarse respecto de aquellas personas que se ubican en la tercera posición, es decir, sólo las conductas directas del sujeto que la ejerce pueden dar lugar a que se decrete judicialmente su pérdida; en tanto que la potencialidad, por su naturaleza, no es susceptible de generar conductas jurídicas que individualicen las causales de privación de la patria potestad.
Amparo directo en revisión 69/2012. 18 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS ALCANCES Y FUNCIONES NORMATIVAS. El interés superior del menor implica, entre otras cosas tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para elaborar normas y aplicarlas en todos los órdenes de la vida del menor, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Convención sobre los Derechos del Niño; así pues, está previsto normativamente en forma expresa y se funda en la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños, en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con el pleno aprovechamiento de sus potencialidades; además, cumple con dos funciones normativas: a) como principio jurídico garantista y, b) como pauta interpretativa para solucionar los conflictos entre los derechos de los menores.
Amparo directo en revisión 69/2012. 18 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PRINCIPIO JURÍDICO PROTECTOR. La función del interés superior del menor como principio jurídico protector, es constituirse en una obligación para las autoridades estatales y con ello asegurar la efectividad de los derechos subjetivos de los menores, es decir, implica una prescripción de carácter imperativo, cuyo contenido es la satisfacción de todos los derechos del menor para potencializar el paradigma de la “protección integral”. Ahora bien, desde esta dimensión, el interés superior del menor, enfocado al deber estatal, se actualiza cuando en la normativa jurídica se reconocen expresamente el cúmulo de derechos y se dispone el mandato de efectivizarlos, y actualizado el supuesto jurídico para alcanzar la función de aquel principio, surge una serie de deberes que las autoridades estatales tienen que atender, entre los cuales se encuentra analizar, caso por caso, si ante situaciones conflictivas donde existan otros intereses de terceros que no tienen el rango de derechos deben privilegiarse determinados derechos de los menores o cuando en el caso se traten de contraponer éstos contra los de otras personas; el alcance del interés superior del menor deberá fijarse según las circunstancias particulares del caso y no podrá implicar la exclusión de los derechos de terceros. En este mismo sentido, dicha dimensión conlleva el reconocimiento de un “núcleo duro de derechos”, esto es, aquellos derechos que no admiten restricción alguna y, por tanto, constituyen un límite infranqueable que alcanza, particularmente, al legislador; dentro de éstos se ubican el derecho a la vida, a la nacionalidad y a la identidad, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a realizar actividades propias de la edad (recreativas, culturales, etcétera) y a las garantías del derecho penal y procesal penal; además, el interés superior del menor como principio garantista, también implica la obligación de priorizar las políticas públicas destinadas a garantizar el “núcleo duro” de los derechos.
Amparo directo en revisión 69/2012. 18 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PAUTA INTERPRETATIVA PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS POR INCOMPATIBILIDAD EN EL EJERCICIO CONJUNTO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS. El interés invocado tiene la dimensión de ser una pauta interpretativa, aplicable para resolver aquellos contextos en los que se produzcan situaciones que hagan incompatible el ejercicio conjunto de dos o más derechos para un mismo niño. En estos casos, es el interés superior del menor, utilizado como pauta interpretativa, el que permite relativizar ciertos derechos frente a aquellos que constituyen el denominado “núcleo duro”, para garantizar el pleno respeto y ejercicio de los derechos que se consideran forman parte de ese núcleo dentro del sistema normativo, y con ello otorgar una protección integral al menor.
Amparo directo en revisión 69/2012. 18 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
ALIMENTOS. EL JUZGADOR DEBE ACTUAR DE OFICIO Y ALLEGARSE DE PRUEBAS QUE PERMITAN ANALIZAR SI SE ACTUALIZA EL “ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA” DE UNO DE LOS CÓNYUGES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 162, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ Y, EN SU CASO, FIJAR OBJETIVAMENTE LA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE. De los artículos 162, segundo párrafo, y 233 del Código Civil, 225 y 226 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Veracruz, se advierte que el derecho a recibir alimentos es de orden público e interés social, por lo que cuando en un juicio ordinario de divorcio, el juez advierta del expediente, incluyendo los hechos y las particularidades del caso, algún dato que le permita suponer que alguno de los cónyuges se ubica en la hipótesis prevista en el referido numeral 162, esto es, en estado de “necesidad manifiesta”, debe actuar de oficio y recabar las pruebas que le permitan analizar la existencia de dicho estado y, en su caso, fijar objetivamente la pensión alimenticia correspondiente, independientemente de que se hubiera o no reclamado como prestación su pago; sin que lo anterior implique que el juzgador omita otorgar la garantía de audiencia del otro cónyuge.
Contradicción de tesis 20/2012. Entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Séptimo Circuito. 2 de mayo de 2012. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos en cuanto a la competencia. Disidente y Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
Tesis de jurisprudencia 61/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha nueve de mayo de dos mil doce.
SOCIEDAD DE CONVIVENCIA. AL CONSTITUIR UN ACTO JURÍDICO FORMAL, NO PUEDE DARSE POR TERMINADA SIN EL AVISO A LA AUTORIDAD ANTE LA QUE SE REGISTRÓ Y RATIFICÓ (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El registro de una sociedad de convivencia, al igual que su modificación y adición, requiere el cumplimiento de diversas formalidades, entre ellas, conforme a los artículos 6 a 10 de la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal, constar por escrito, que debe ser ratificado y registrado personalmente por ambos convivientes, acompañados por dos testigos mayores de edad, ante la Dirección General Jurídica y de Gobierno del Órgano Político Administrativo donde se establezca el hogar común, instancia que actúa como autoridad registradora, además de ser quien envía un ejemplar del escrito al Archivo General de Notarías. Así, los derechos de los convivientes previstos en los artículos 13 y 14 de la ley citada se generan a partir de la suscripción de la sociedad, por ejemplo, el deber recíproco de proporcionarse alimentos y los derechos sucesorios. Por su parte, el artículo 24 del citado ordenamiento prevé que, en caso de terminación, cualquiera de los convivientes debe dar aviso por escrito del hecho a la autoridad registradora del Órgano Político Administrativo del hogar en común, la que deberá hacer del conocimiento de dicha situación al Archivo General de Notarías y notificarla al otro conviviente en un plazo no mayor de 20 días hábiles, excepto cuando sea a consecuencia de la muerte de alguno de los convivientes, circunstancia en la que se exhibirá el acta de defunción correspondiente ante la autoridad registradora; asimismo, señala que cuando la terminación la produzca la ausencia de alguno de los convivientes, la autoridad lo notificará por estrados. Así, de una interpretación sistemática de la legislación citada, debe entenderse que la sociedad de convivencia constituye, a partir de su registro, un acto jurídico formal que no puede darse por terminado sin el aviso a la misma autoridad que participó en su suscripción, pues al estar debidamente constituida, registrada y ratificada, no es únicamente una relación de hecho sino de derecho, de ahí que la ley prevea un procedimiento específico para terminarla; de manera que sólo con el aviso de terminación y su notificación al otro conviviente en el plazo establecido por la propia ley puede afirmarse que ha terminado definitivamente. Lo anterior es así, porque debe distinguirse entre lo que significa concluir una relación afectiva, sujeta a subjetividades diversas, y la manifestación expresa e indudable de terminar una sociedad de convivencia entre dos personas, quienes realizaron determinadas formalidades para su constitución y registro, y que deben realizar otras para finalizarla. En esta lógica, resulta explícita la intención del legislador de construir un marco jurídico que contemple, proteja y genere certeza a las diversas formas de convivencia; razón por la que este objetivo de formalidad y seguridad jurídica, requiera del cumplimiento de la obligación impuesta por el citado artículo 24, en el sentido de dar el aviso de terminación a la autoridad registradora cuando se pretenda disolver la sociedad, pues será esta instancia la que notifique dicha determinación al otro conviviente para que éste pueda ejercer las acciones previstas, por ejemplo, para tener derecho a una pensión alimenticia conforme al numeral 21 de la legislación invocada.
Amparo directo 47/2012. 19 de septiembre de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS. LA CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 60, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ES INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE AL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO ESTABLECIDO EN LA LEY RELATIVA. La caducidad prevista en el artículo 60, párrafo tercero, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es inaplicable supletoriamente al procedimiento conciliatorio establecido en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, dado que existe una prohibición expresa al respecto sobre la materia financiera, según se advierte del artículo 1, párrafo tercero, del primero de los citados ordenamientos, que limita su ámbito de aplicación a los aspectos de mejora regulatoria. Además, dicha figura jurídica es incompatible con la naturaleza del señalado procedimiento, pues éste no puede iniciarse de oficio, sino a instancia de parte, que en el caso es el propio usuario de los servicios financieros, a través de una reclamación.
Amparo directo 689/2010. Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Flores Suárez. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lucia Segovia.